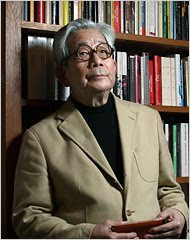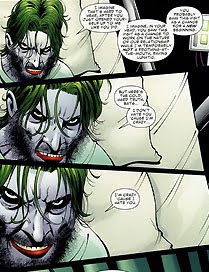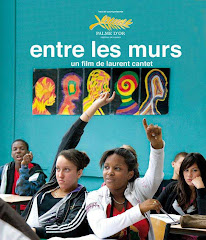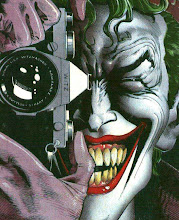Las idas y vueltas para la realización de la octava película de
Quentin Tarantino, tal y como él mismo se encarga de aclarar en unos
créditos de tipografía a tono con una estética que viajó impoluta desde
«Reservoir Dogs» (1992) hasta ahora, permitieron que contrariamente con
sus trabajos anteriores el enigma en torno al producto final no sea tan
pronunciado.
Las idas y vueltas para la realización de la octava película de
Quentin Tarantino, tal y como él mismo se encarga de aclarar en unos
créditos de tipografía a tono con una estética que viajó impoluta desde
«Reservoir Dogs» (1992) hasta ahora, permitieron que contrariamente con
sus trabajos anteriores el enigma en torno al producto final no sea tan
pronunciado.A priori, «The Hateful Eight» asomaba -por ser la segunda incursión del director navegando las turbulentas aguas del género western- como la continuidad natural de «Django Unchained» (2013). Sin embargo estamos ante un trabajo que encuentra más puntos coincidentes con «Inglourious Basterds» (2009) que con la cinta que protagonizara Jamie Foxx.
Me explico: estamos asistiendo a la película más política de Tarantino, quien recrea un escenario reciente de la postguerra civil norteamericana donde desperdiga su arsenal acostumbrado de personajes carismáticos llamados a formar parte ad eternum de la cultura de masas. En ese contexto, aprovecha para plantar bandera y desde un lugar muy sutil, presentar un menú de las idiosincrasias del Siglo XIX y por propiedad transitiva apelar al sarcasmo para evidenciar la vigencia del rancio pensamiento de una burguesía yankee aún vigente. En épocas de marcadas diferencias raciales Tarantino toma postura en una película de diálogos, de extensos y férvidos diálogos. Léxicos rabiosos acunados en tomas eternas que van del plano general con el que da inicio la historia a los primeros planos que introducen a algunos de los personajes principales durante el viaje en diligencia donde los abismos ideológicos comienzan a presentarse como un protagonista insoslayable. Otra grieta.
Tarantino se reinventa. Se inmola y reconstruye a lo largo de tres horas en las que nuevamente acciona su férvido fanátismo por el western sin abandonar nunca la tónica que hace tan reconocible su cine. Ese fanatismo que en Kill Bill fue por el cine de artes marciales y la cultura oriental. Esa locura por la narrativa audiovisual que permite al espectador avezado deleitarse con la sospechosa similitud de Jennifer Jason Leigh con la Carrie de Sissy Spacek y Brian De Palma y con la pegajosa brutalidad Cronenbergiana que atraviesa longitudinalmente una historia concatenada con perfección de relojería.
Con esos elementos arma el rompecabezas de un guión erigido en torno a un puñado de parias, buscavidas y sobrevivientes de una guerra implacable. Con ellos, el director convierte una hosteria de mala muerte en los Estados Unidos del sur Confederado y el norte de la Unión, con los respectivos actores sociales de un país dividido cuyos estratos raciales y económicos constituyen un verdadero abismo. En esa coyuntura emerge el racismo como temática central, solapada en una trama propia del género que recuerda los enigmas del Hitchcock de «Dial M for Murder» (1954) o «The 39 Steps» (1935).
Y como si fuera una metáfora de su actor fetiche, es detrás del personaje de Samuel L. Jackson que Tarantino, como dije, toma partido. El personaje del negro que sirvió al ejército que luchó para abolir la esclavitud envía constantes dardos subliminales sobre el pensamiento del director acerca del segregacionismo. Así como los bastardos bajo las órdenes de Aldo Raine mataban nazis a sangre fría, Marquis Warren repudia a fuerza de plomo a quien ose legitimar la ya abolida esclavitud, con una falsa carta de Lincoln como fuero. Y a pesar de que en este juego moral no hay héroes sino más bien un hatajo de sociópatas presentados como villanos, el relato que promedia la historia traza una línea clara: el racismo en cualquiera de sus formas merece el mayor de los repudios, aunque en este caso y a favor de la historia, sea presentado como una humillación de proporciones inconmensurables como una licencia poética grotesca.
El cuadro es completado por un equipo de actores liderados por un Kurt Russell interminable, un Tim Roth genial y un sorprendente Walton Goggins. Michael Madsen vuelve a interpretar el mismo personaje que Tarantino parece haber creado para él -esta ocasión como un apático cowboy- y Jason Leigh da forma a su mejor papel desde «Single White Female» (1992) como una bizarra forajida en tiempos donde la villanía parecía una cuestión exclusivamente masculina.
Quentin Tarantino consigue una vez más sacudir los cimientos del establishment hollywoodense haciendo gala de cierta impunidad que le otorgó su talento como director y guionista. Resta esperar sus próximos trabajos con la paciencia adamantina de quien aguarda el paso de una inclemente tormenta de nieve.